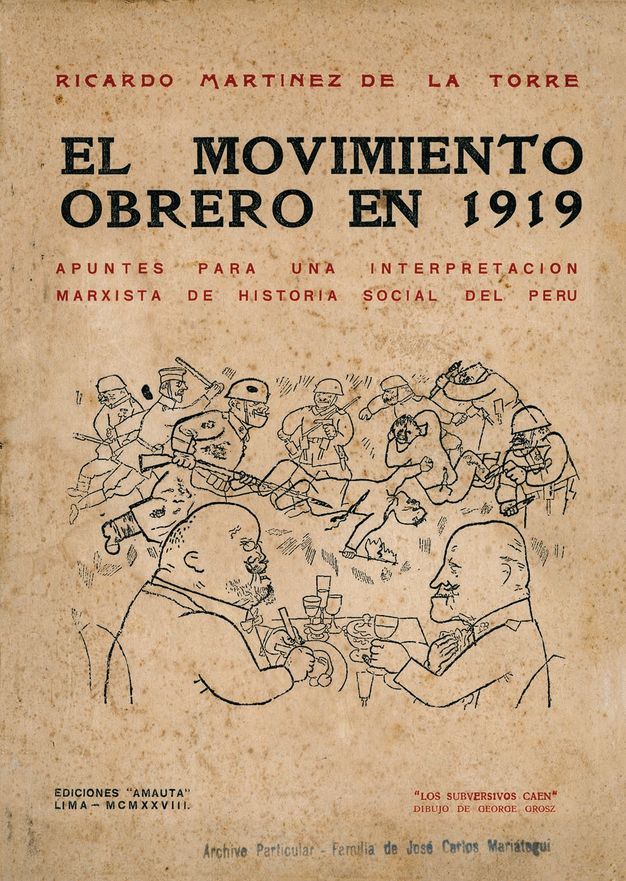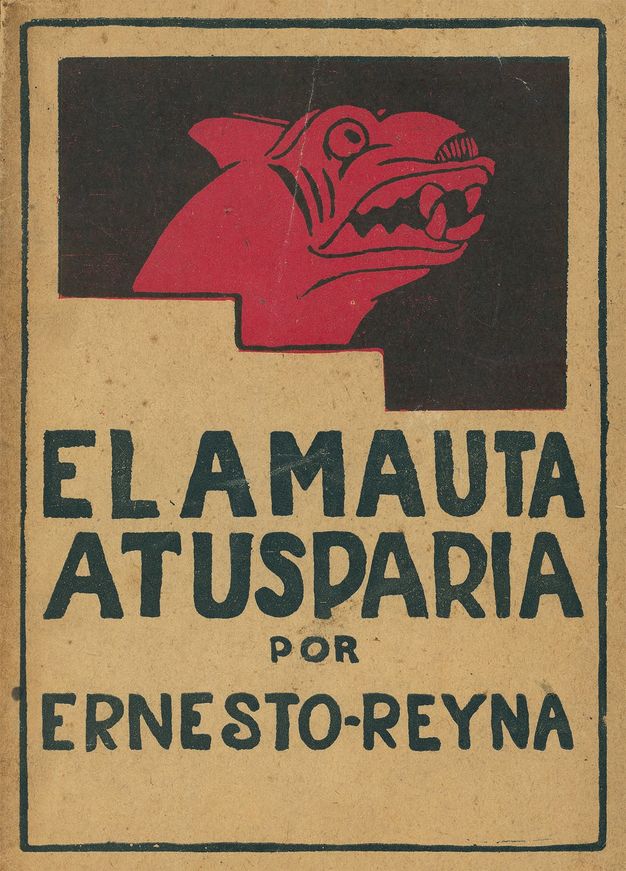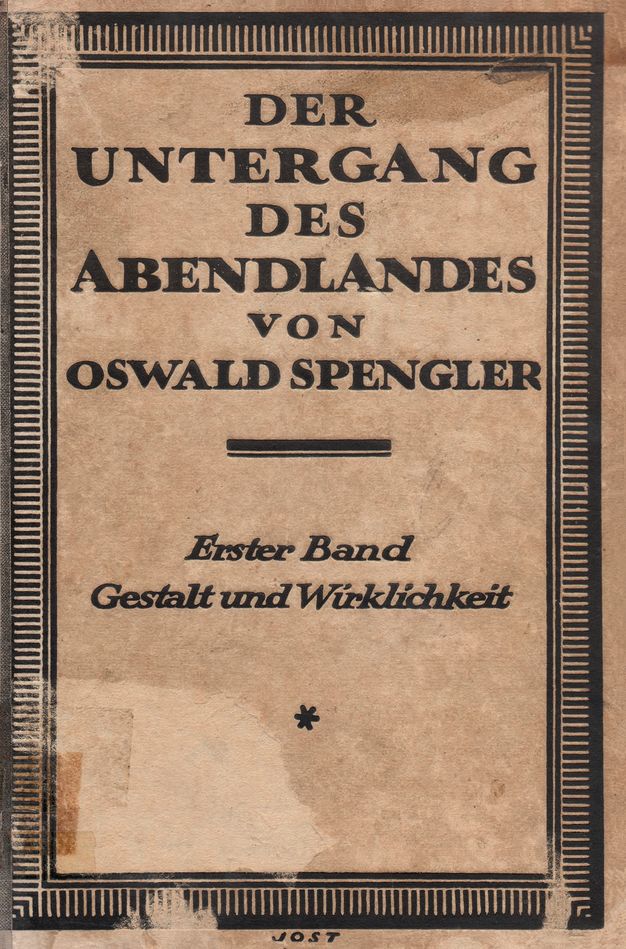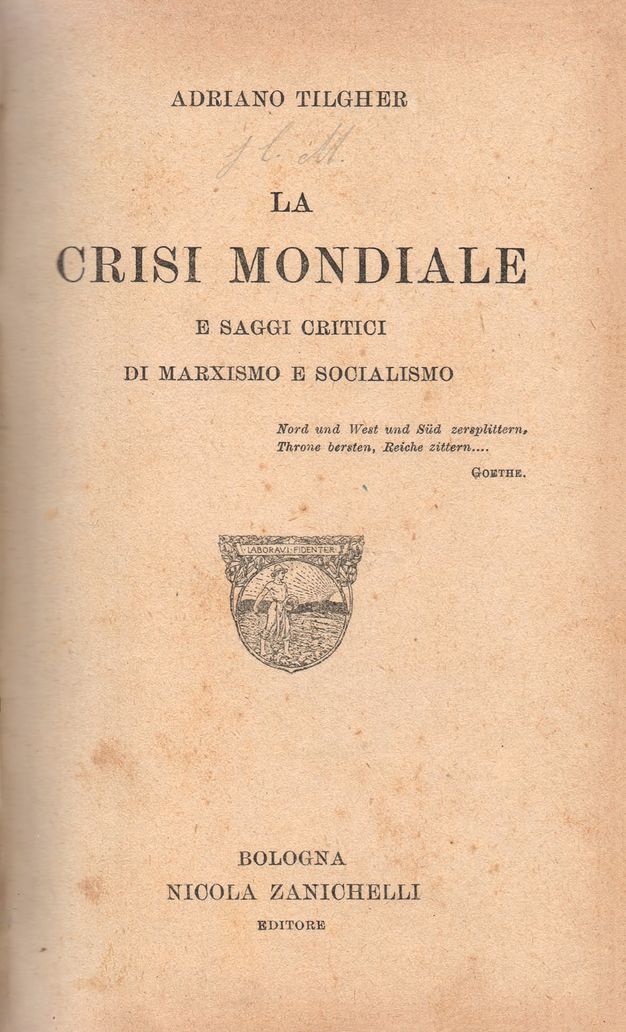Antes de comenzar a desarrollar nuestros principales planteamientos, hemos considerado pertinente señalar algunas cuestiones previas, que tienen relación con las practicas intelectuales de José Carlos Mariátegui. En primer lugar, no hay que olvidar que Mariátegui fue fundamentalmente un periodista, profesión al que se dedicó toda su vida desde muy joven. Fue a partir de los espacios propios del periodismo (el taller, la redacción, la dirección) dónde desarrollo su formación política e intelectual. Muchos marxistas clásicos (Marx, Lenin, Trotsky, Luxemburgo, Gramsci) también tuvieron esta actividad como el centro de su acción política para producir, difundir y debatir ideas, con el fin de convencer y contribuir a formar un movimiento político de masas.
Estos espacios difieren de los espacios propios del mundo universitario (el aula, la cátedra, la biblioteca, la administración). Se ha repetido hasta la saciedad que Mariátegui es un antiacadémico. Pero no hasta el punto que desdeñara la cultura escrita, la academia, la investigación o el estudio, sino en el sentido banal de la lógica propia del Perú de las primeras décadas del siglo XX, donde la universidad estaba controlada por el civilismo.1
En segundo lugar, los espacios periodísticos tienen íntima relación con los métodos de trabajo. Mariátegui, por su formación periodística, redactaba cuartillas diariamente contra el tiempo, reelaboraba constantemente, realizaba lecturas comentadas (muchas veces en los bordes de sus libros), elaboraba fichas donde resumía algunas ideas que consideraba pertinentes. No hacía extensos resúmenes en cuadernos, como Karl Marx, sino que trabajaba a través de fichas y, sobre todo, a través de la práctica diaria del periodismo.
En tercer lugar, y en esto coincide con Marx, no consideraba que su trabajo estuviera definitivamente terminado. El hecho de que Marx constantemente revisara y reescribiera sus textos, como El Capital, indica que para él, su obra no estaba terminada, que no estaba forjando un corpus acabado, cerrado, rígido, dogmático. En el caso de Mariátegui, como lo dice en los 7 ensayos, consideraba que mientras él viviera, su obra no estaría terminada.
En cuarto lugar, para ambos, no existía una dicotomía entre la actividad política y la producción intelectual. En el Perú esta noción dicotómica tiene una larga tradición, que se expresa, por ejemplo, a través del discurso primigenio de exigir a sus militantes dedicación exclusiva a la acción práctica, opuesta a la teoría abstracta. Según esta perspectiva, Haya de la Torre era el político, mientras que Mariátegui era el intelectual. Más aún, cómo Mariátegui era un minusválido, no podía hacer acción política. Pero en la tradición marxista clásica, esta dicotomía no existe. En los casos antes señalados, eran personas que actuaban, pero también escribían para orientar la acción política. El periodista Genaro Carnero Checa lo definió muy bien en el caso de Mariátegui, al titular su famoso libro dedicado al periodismo de Mariátegui, como la acción escrita.2 Por lo tanto, la actividad política y la actividad intelectual, no son dos entes separados, como lo consideraba Max Weber.3
En quinto lugar, es que se tratan de obras polémicas. No se puede leer a Marx o a Mariátegui, sin tomar en cuenta a quienes habían leído y con quienes estaban polemizando. Sus objetivos eran esclarecer y esclarecerse ellos mismos. En el caso de Marx, por ejemplo, tuvo la polémica con los Jóvenes Hegelianos o los representantes del socialismo francés, particularmente Proudhon, y con los seguidores de Bakunin y Lasalle dentro de la Internacional. Uno lee los textos de Mariátegui, y comprueba que está polemizando con el anarquismo, con los apristas, con los indigenistas, con la Internacional Comunista y, como vamos a ver, a través de su famoso libro Defensa del marxismo, con la socialdemocracia europea.
Por último, como ha resaltado recientemente José Carlos Mariátegui Ezeta, “la faceta de José Carlos Mariátegui como empresario cultural es relativamente inexplorada”. Faceta que implicó cubrir “todos los aspectos del trabajo editorial, desde el acto de escribir hasta la impresión y la circulación”. Esto solo fue posible cuando Mariátegui logró cierto grado de “autonomía intelectual [que] requería el desarrollo de una infraestructura editorial y de producción integral”, al fundar la Imprenta y Editorial Minerva en 1925, junto a su hermano Julio César “que le permitió llevar a cabo sus esfuerzos editoriales con pocas restricciones”.4
Derivado de lo anterior, es pertinente explicar el estilo de trabajo y el proceso de elaboración textual de José Carlos Mariátegui. Como hemos señalado, Mariátegui producía cotidianamente artículos periodísticos para diferentes diarios y revistas. Nunca tuvo como propósito inicial redactar un libro, en el sentido convencional del término, sino de irlos elaborando en base a artículos periodísticos previamente publicados y, en menor caso, artículos escritos exprofesamente con el objetivo de articularlos entre sí en forma de ensayos que luego, en conjunto, formarían el libro. No escribía con la lógica de publicar un libro, sino que éste iba apareciendo ante sus ojos.
Este estilo de trabajo y el proceso de elaboración textual, se fue perfeccionando con el pasar del tiempo. El primer libro de Mariátegui, La escena contemporánea, se elaboró a partir de artículos periodísticos previamente publicados en las revistas Variedades y Mundial, agrupados por temas (la revolución rusa, la crisis del socialismo, la crisis de la democracia), al cual incorporó un solo artículo no publicado anteriormente: “Los nuevos aspectos de la batalla fascista”, que fue escrito especialmente.5
En el caso de los 7 ensayos, estos fueron elaborados de manera paralela, es decir, Mariátegui no redactó y publicó los artículos que formarían el libro, ensayo por ensayo, sino al mismo tiempo, intercalando los artículos referidos al indio, la tierra, la educación, el regionalismo, la literatura, etc. Lo interesante es que estos artículos fueron publicados primero en las revistas Variedades y Mundial, y luego fueron revisados para ser publicados en la revista Amauta.
Mariátegui tenía esa costumbre, era parte de su metodología: primero lo publicaba en revistas, luego los corregía y pulía para publicarlos en Amauta, para finalmente publicarlo como libro. No solo lo hizo con sus propios textos, también lo hizo con otros autores, como son los célebres casos de los libros de Ricardo Martínez de la Torre, El movimiento obrero de 1919, y de Ernesto Reyna, El amauta Atusparia. Muchos artículos periodísticos dedicados a estos temas, no fueron incorporados a la versión definitiva de los 7 ensayos. Es solamente ya articulados en forma de libro que los ensayos quedan definitivamente establecidos. Los ensayos eran, pues, resultado de un proceso de ordenamiento, depuración y corrección de textos, no una elaboración premeditada y específica. Con ello tiene mayor sentido el famoso epígrafe de Nietzsche al inicio de los 7 ensayos.6 A B
Caso similar es el de Defensa del marxismo. Para explicarlo, voy a ceñirme al ensayo principal, compuesto por 16 artículos, que Mariátegui escribió entre julio de 1928 y junio de 1929, en el lapso de casi un año. Mariátegui, que estaba muy al tanto de lo que se publicaba sobre el socialismo europeo, buscaba criticar a los principales representantes de la socialdemocracia europea, particularmente a Henri de Man y su obra Más allá del marxismo, que acababa de aparecer en Europa. Publicada originalmente en alemán en 1926, tuvo dos ediciones sucesivas en francés en 1926 y 1928, respectivamente.7 La primera edición española no aparecería hasta 1932, después de la muerte de Mariátegui.8 No estaba entre los libros de su biblioteca, pero es indudable por las numerosas citas que aparecen en Defensa del marxismo, que lo leyó exhaustivamente.
¿Qué edición leyó Mariátegui del libro de Henri de Man? Con toda certeza, la segunda edición francesa, ya que coincide el año de publicación de esta edición con el de la redacción de los artículos de Mariátegui dedicados a este libro. Mariátegui recibía con relativa rapidez las revistas y libros que se publicaban en Europa, especialmente de Francia, gracias a su antigua amistad con Henri Barbusse.9 Como veremos enseguida, Mariátegui iría publicando los artículos que conformarían su ensayo Defensa del marxismo, conforme los iba redactando.
¿Cuál sería su principal motivación para elaborarlo y publicarlo? Autores como Jaime Lastra (2010) y Osvaldo Fernández (2015) han planteado que Mariátegui elabora y publica este ensayo en el contexto de sus debates con el aprismo y con la Comintern. Sin embargo, en el primer caso, la primera noticia que tenemos de lo que será Defensa del marxismo, data de enero de 1928, en una carta que Mariátegui le escribe a Samuel Glusberg, es decir, antes de su polémica y ruptura con Haya de la Torre tres meses después; mientras que, en el segundo caso, la cronología no coincide: Defensa del marxismo termina de publicarse en la revista Amauta en junio de 1929, el mismo mes en que se realiza la Conferencia Comunista de Buenos Aires, lugar de inicio de la polémica con la Comintern.
¿No se tratará, más bien, que el interés de Mariátegui de terciar en un debate sobre el socialismo que se realiza en Europa, tiene que ver con una serie de conceptos y parámetros que caracterizaron al horizonte socialista del pensamiento de Mariátegui?.10
El primero de ellos es el concepto de Época. En un artículo publicado en el contexto del centenario del nacimiento de Mariátegui, el filósofo Eduardo Cáceres llamó la atención sobre este concepto y la importancia que tenía para Mariátegui.11 Se trata de un concepto referido “al tiempo, a la duración, más aún por intentar de alguna manera medirlo o calificarlo, se ven impregnadas de la radical inasibilidad de la dimensión temporal. Nuestra primera impresión es que se trata de una porción significativa de tiempo, una “temporada de considerable duración”.12 Para Mariátegui se trataría del tiempo de las civilizaciones, el de la unidad de una época que había que buscarla “en la valoración de la época, en un estado de ánimo frente a ella. Por un lado, los socialistas reformistas consideraban que no era aún tiempo de revolución. Por otro los revolucionarios consideraban que la tarea central era prepararla”.13 En otras palabras, “Mariátegui está pensando la historia en términos muy distintos a los que suele hacerse desde el marxismo. En términos culturales y no coyunturales”.14
El segundo concepto es el de Crisis de la Civilización que proviene de dos autores, el italiano Adriano Tilgher y el alemán Oswald Spengler. El primero, autor del libro La crisi mondiale15, fue muy influyente en Mariátegui según Harry E. Vanden, ya que es mencionado de manera reiterada en sus conferencias en la Universidad popular, así como en La escena contemporánea y en Defensa del marxismo16. En esa dirección, Mariátegui también leyó los dos tomos del clásico libro de Oswald Spengler, La decadencia de occidente, que habría leído directamente del alemán.17 CD
El tercer concepto es el de Intelectual Cosmopolita, acuñado por el crítico literario Mariano Siskind,18 que en un artículo reciente ha sido reivindicado por el historiador Martín Bergel19 para entender la concepción de Mariátegui acerca del escenario mundial. Según Siskind,
“Nabuco y Borges postulan un campo discursivo horizontal y universal donde pueden representar su subjetividad cosmopolita en igualdad de condiciones con las culturas metropolitanas, cuya hegemonía tratan de socavar en su producción discursiva. Mi idea es que estos planteos se construyen sobre la estructura de una fantasía omnipotente (una escena imaginada que ocupa el lugar de lo real, de acuerdo con Lacan), una fantasía estratégica y voluntarista, pero muy eficaz en su capacidad de abrir un horizonte de significación cosmopolita en relación con el que se puede imaginar la posibilidad de una modernización no nacionalista ni antropocéntrica que se recorta sobre una noción abstracta de universalidad”.20
Como resalta Bergel, en sus escritos Mariátegui se imagina que está dialogando con un público mundial. Como otros intelectuales cosmopolitas latinoamericanos, Mariátegui
“construye la ficción de un espacio cultural horizontal y global sobre el que inscribe su discurso en ignorancia de su condición marginal” y “actúa como sí el mundo fuera liso, como si pudiera efectivamente participar desde la esquina excentrada del planeta que es la ciudad de Lima en la ‘conversación global’ con lo más actualizado y vanguardista de la cultura marxista de su tiempo”.21
Esta es una perspectiva que, sin duda alguna, Karl Marx y Friedrich Engels ya prefiguraban en su Manifiesto del partido comunista y que la apertura del horizonte socialista en la historia como consecuencia de la revolución rusa hacía realidad. Era el inicio de la revolución mundial y en el Perú tenía un papel que cumplir.
La importancia de este escenario internacional se expresa, por ejemplo, en las referencias de autores y libros que aparecen en Defensa del marxismo. En cuanto a la referencia de autores, lo interesante es que, en estos 16 artículos Marx es mencionado 102 veces; Henri de Man 80, Lenin 31; Sorel y Valdeverde 23; Croce 17; Hegel 16; Freud 13; Engels 9; Maquiavelo, Kautsky, Bukharin, y Gobetti 8; Kant y Jaurés 6; Darwin y Trotsky 4; Unamuno 3; Proudhon, Comte, Lasalle, Luxemburgo, Tilgher, Spengler, Barbusse y Stalin 2; Kropotkin, Liebknecht, Ferenczi, Einstein, Adler, Jung, Lunatcharsky, Labriola y Gramsci 1. Además, aparecen los términos Marxismo y Materialismo Histórico, 78 y 12 veces respectivamente (Ver Cuadro I). Lo cual muestra que en los textos Mariátegui, contrariamente a lo que uno esperaría, no hay un predominio de citas o referencias marxistas.
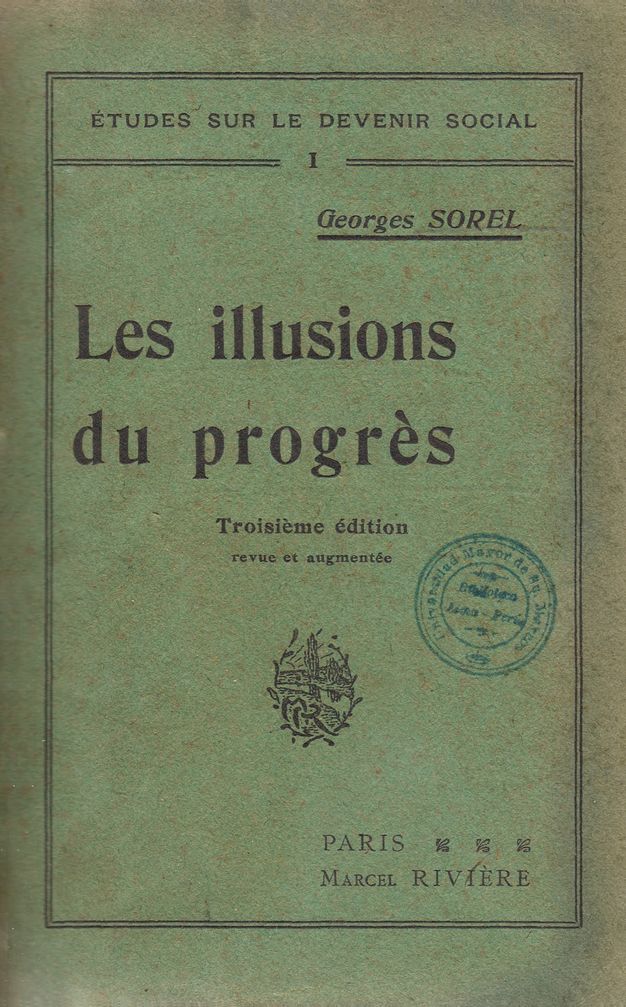
En cuanto a las referencias de libros, hemos identificado 30 títulos. De estos hay 4 libros de Croce, dos de Lenin y dos de Max Eastman. El resto de autores solo tienen un libro de referencia. Sin embargo, además de Croce, el autor con mayor presencia es Georges Sorel ya que no solo su libro Reflexiones sobre la violencia es el más citado sino también porque está presente un discípulo suyo, Eduard Bert. Esta fuerte presencia de Croce y de Sorel en Defensa del marxismo es lo que ha hecho que algunos autores consideren que Mariátegui no fue un marxista.22 Pero como ya se ha señalado, esto se explica por el afán polémico de Mariátegui. Finalmente, cabe señalar que más de la mitad de estos libros se encontraban en la biblioteca de Mariátegui (Ver Anexo Bibliográfico). El libro de Henri de Man no estaba entre ellos, tal vez perdido o requisado por la policía. E
Notas
-
Término utilizado para designar la presencia o la influencia del Partido Civil en la vida e instituciones públicas. ↩︎
-
Genaro Carnero Checa. La acción escrita. José Carlos Mariátegui periodista. Lima, Imprenta Torres Aguirre, 1964. ↩︎
-
Max Weber. El político y el científico. Madrid, Alianza Editorial, 2012. Tercera edición. ↩︎
-
José Carlos Mariátegui Ezeta y Javier Mariátegui Chiappe. “José Carlos Mariátegui”. En: Fernanda Beigel (Ed). Key Texts for Latin American Sociology. SAGE Publications Ltd, 2019. pp. 256-259. Traducción nuestra. ↩︎
-
Esta revisión de los artículos publicados por Mariátegui para La escena contemporánea (1925), la realizamos en 1989 en el contexto de la elaboración de la antología de José Carlos Mariátegui, Invitación a la vida heroica. Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1989, con Alberto Flores Galindo. ↩︎
-
Ricardo Portocarrero Grados. “La génesis de los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui” (Inédito). Estos planteamientos fueron inicialmente presentados en el Simposio Internacional “90 años de los Siete ensayos de José Carlos Mariátegui” (Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 12-13 abril de 2018). ↩︎
-
Henri de Man. Au-Delá Du Marxisme. Paris, Éditions du Seuil, 1974. ↩︎
-
Henri de Man. Defensa del marxismo. Madrid, M. Aguilar, 1932. Biblioteca de Ideas y Estudios Contemporáneos. ↩︎
-
El libro de Henri de Man no aparece en el listado de los libros que pertenecieron a la biblioteca personal de Mariátegui, detalladamente reconstruida por Harry E. Vanden. Mariátegui. Influencias en su formación ideológica. Lima, Empresa Editora Amauta, 1975. Posiblemente se perdió en algunas de las requisas que realizó la policía en su casa de Washington Izquierda. Es una lástima, porque Mariátegui tenía la costumbre de realizar anotaciones en los libros que leía. ↩︎
-
Los siguientes párrafos se basan en: Ricardo Portocarrero Grados. “José Carlos Mariátegui, la revolución rusa y la Unión Soviética”. Ponencia inédita presentada al Seminario Internacional 50 años de Sociología, Política y Trabajo Social en Ecuador y la Región, realizado el 9 de noviembre de 2017, en la Universidad Central del Ecuador. . ↩︎
-
Eduardo Cáceres Valdivia. “La idea de época en Mariátegui o la época del disparate puro”. En: La aventura de Mariátegui. Nuevas perspectivas. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. pp. 431-439. . ↩︎
-
Eduardo Cáceres Valdivia. p. 432. ↩︎
-
Eduardo Cáceres Valdivia. p. 435. ↩︎
-
Eduardo Cáceres Valdivia. p. 437. ↩︎
-
Adriano Tilgher. La crici Mondiale e saggi critici di Marxismo e Socialismo. Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1921. ↩︎
-
Harry E. Vanden. Mariátegui. Influencias en su formación ideológica. Lima, Empresa Editora Amauta, 1975. pp. 52-53. ↩︎
-
Oswald Spengler. Der Untergang des Abendlandes. Vol. I. Munchen, Oskar Beck, 1922; y Vol. II. Munchen, Oskar Beck, 1923. Además, en la biblioteca de Mariátegui se encontraba también el primer tomo de la edición en español. Madrid, Espasa Calpe, 1923. ↩︎
-
Mariano Siskind. Deseos cosmopolitas. Modernidad global y literatura mundial en América Latina. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2016. ↩︎
-
Martín Bergel. “Mariátegui y la revolución rusa”. Prismas, No 21. 2017. pp. 257-259. ↩︎
-
Siskind. p. 19. ↩︎
-
Bergel. p. 258 ↩︎
-
Hugo García Salvatecci. Sorel y Mariátegui. Lima, Editorial Universo, 1979. ↩︎